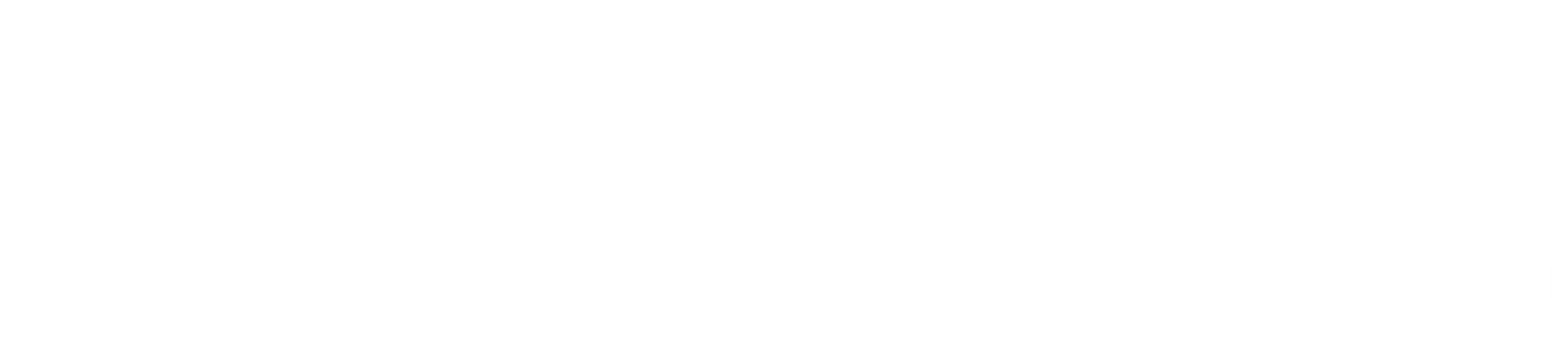Decía el pensador José Ortega y Gasset, en su obra Misión de la Universidad (1930), que:
“La universidad no tiene otro sentido que servir al progreso de la humanidad.”
Casi un siglo después, posiblemente no haya una forma más simple ni más profunda de definir el propósito último de la universidad: su auténtica razón de ser, su para qué.
A lo largo del tiempo, el modo en que la universidad ha servido a ese fin ha ido cambiando según el contexto, su alcance y sus capacidades —en lo que podríamos llamar la ampliación de sus misiones—.
Pero su esencia no varía: las universidades son progreso; si no lo son, dejan de serlo.
Hoy las universidades enfrentan el mayor conjunto de retos de toda su historia: la irrupción de la inteligencia artificial, la transformación de las vidas profesionales, la necesidad de internacionalizarse, las crecientes exigencias regulatorias, la competencia global y la sostenibilidad financiera, … entre muchos otros.
Todos ellos comparten un denominador común: un cambio vertiginoso, que incluso pone en cuestión el papel mismo de la universidad. Muchos de estos desafíos se abordan desde una lógica de supervivencia institucional, lo cual es legítimo: una universidad que no crea su futuro no puede cumplir su propósito.
Pero lo que resulta indudable es que la universidad se enfrenta hoy a la urgencia de repensarse.
La cuestión no es solo qué respuestas ofrecer ante los retos y los cambios necesarios, sino cómo darlas, asegurando que esas respuestas mantengan coherencia con su propósito.
Y este desafío no concierne solo a los líderes académicos. Incluye también a todos quienes, desde lo público o lo privado, condicionan y orientan el marco de acción de las universidades.
Las universidades siempre han sido importantes, pero hoy, en la era del conocimiento y la economía de la innovación, su papel es absolutamente capital.
No podemos pensar en ellas solo como instituciones académicas, sino como auténticas infraestructuras estratégicas: motores fundamentales del desarrollo económico y social de sus territorios. Tal como sucede ya de forma evidente y probada en regiones del mundo que se orientan bajo esta visión.
Pero ese desarrollo no puede medirse únicamente en crecimiento o competitividad.
Las universidades están llamadas también a contribuir activamente a la construcción de sociedades más justas, inclusivas y sostenibles, capaces de integrar el progreso económico con la equidad social, el respeto al medio ambiente y la cohesión cultural.
Repensar las universidades y su respuesta a los desafíos conectando con el propósito no es un gesto filosófico, sino una necesidad pragmática.
El propósito orienta las decisiones, da coherencia a los cambios y permite que la innovación institucional tenga sentido —que no sea un ejercicio estético o reactivo, sino una transformación con dirección. Algunos ejemplos:
Que la inteligencia artificial no sea vista como una amenaza a los métodos académicos tradicionales, sino como el nuevo entorno en el que debemos preparar a las personas: para aprender mejor, adaptarse y prosperar en un mundo en transformación constante. Personas equipadas con mejores competencias, autonomía de pensamiento y sentido crítico.
Ni la internacionalización como una mera estrategia de captación de estudiantes o mejora de reputación, sino como una responsabilidad en la formación de ciudadanos globales y en la atracción de talento que contribuya al progreso colectivo.
Ni la investigación como un camino hacia los rankings o la mera supervivencia académica, sino como el vehículo de las ideas que transforman el mundo y nuestra forma de comprenderlo.
Además, cuando una universidad deja de cumplir su propósito, otros ocuparán su lugar produciendo disrupción, y no siempre con los mismos valores ni con el mismo compromiso con el bien común.
Como advirtió Derek Bok, expresidente de Harvard, “si las universidades no son vistas como al servicio de la sociedad, con el tiempo la sociedad dejará de apoyarlas.”
El cumplimiento de su propósito es lo que da legitimidad a las universidades. Y por eso, el propósito puede y debe medirse: no en indicadores de volumen, sino en indicadores de valor. No mostrando solo lo que las universidades producen como outputs, sino el impacto real que generan en su territorio, de acuerdo con su contexto particular.
Y diferenciando lo que constituye inversión de futuro y no solo gasto. Todo lo que hoy se sacrifica puede convertirse en una factura que la sociedad pagará en el futuro.
Finalmente, ese propósito también fortalece el sentido de vida de todos aquellos que, de una forma u otra, formamos parte de la educación superior.
Porque es la universitas —la comunidad de personas que la conforman: profesores, investigadores, estudiantes y alumni—, y no las estructuras ni las tecnologías, la que crea y mantiene vivo el propósito de la universidad como fuerza para el progreso humano.
Una universidad con propósito no solo transforma el mundo: transforma a las personas que la hacen posible.
“El propósito de la universidad no cambia: cambia el mundo, y la universidad se adapta para seguir haciéndolo avanzar.”
Una reflexión abierta…
¿Qué pasaría si las universidades midieran su éxito no solo por sus logros académicos, sino por la huella que dejan en las personas, los territorios y el futuro? ¿Y si el propósito se convirtiera en un nuevo indicador global de calidad universitaria?